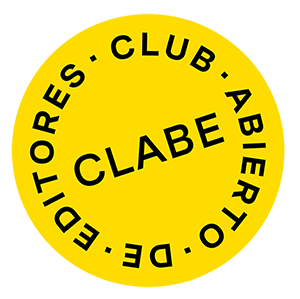Periodista feminista. Colabora en diferentes medios, coordina el máster de género y Comunicación, e imparte diferentes asignaturas en la UAB. Premio del Ayuntamiento de Barcelona con Dones valentes. Per una nova informació sobre les violències sexuals, trabajo elaborado con Violeta García. También es autora de Palestina feminista. Ahora publica, con Blanca Coll-Vinent, Ets una exagerada. Biaix de gènere i sexe en salut (Rayo Verd Editorial).
¿Quién, por qué, esto de “No seas una exagerada”?
El título refleja una realidad. Muchísimas veces, las mujeres nos sentimos, en las consultas médicas y en otros muchos lugares, como unas exageradas, porque esto es lo que se dice. No se tiene en cuenta lo que sufrimos, lo que decimos. Se nos considera que somos unas exageradas. Aunque no se diga exactamente así en las consultas médicas, es una expresión que deja en las pacientes la sensación de que son unas exageradas. Una cosa que, al final, va en detrimento de la salud de las mujeres.
¿La práctica médica está rodeada de un halo sacralizado, por encima del bien y del mal?
La medicina es fundamental para la vida y el buen estado de las personas. Sí que es cierto que los médicos y las médicas tienen una autoridad, como la tienen otras profesiones. El paciente llega a una consulta pensando que la persona que tiene delante sabe de que habla, y que entenderá lo que se le quiere decir, con el fin de resolver el problema. Pero cuando te encuentras delante a alguien que no tiene en cuenta tu género, tu sexo, tu situación económica, tu edad, tu origen…, algo falla, porque todas estas cuestiones son determinantes y pueden ser causa de discriminación si no se tienen en cuenta.
Paradójicamente, la práctica médica parece un ámbito muy feminizado…
Sí, pero las mujeres hemos sido instaladas en el machismo… En la judicatura, la mayoría son también mujeres, y hasta ahora no habíamos tenido ninguna presidenta del Consejo General del Poder Judicial. La sociedad es machista y androcéntrica. De esto no se escapa ninguna profesión, por muchas mujeres que haya. Más allá del número (que, por supuesto, es importante), la formación, la investigación, los protocolos… continúan estando masculinizados; las cosas no cambian. No se puede pedir a los profesionales que sean héroes y que modifiquen todo esto solos. Si no hay un cambio en la base, las cosas son difíciles de mover.
¿Es quizás la formación uno de los ámbitos donde más se reproducen la visión y la práctica masculinizadas de la medicina?
Sí, pero no solo en la medicina. En la formación de derecho, periodismo… existe este sesgo de género. No puedes pedir a la gente que, individualmente, de un día para el otro y en solitario cambie las cosas. Se necesitan incluso leyes que se cumplan, dotadas de presupuesto. En la investigación, es cierto que ahora se requiere perspectiva de género. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién evalúa, y cómo, los proyectos? Si no hay una base educativa general, no solo específica de la sanidad, y políticas públicas feministas, dirigidas a implementar esta transversalidad, será difícil que las cosas cambien.
En muchas profesiones se ha ido desarrollando una super especialización, en detrimento de cuestiones relevantes, como la relación con las personas, que se considera secundaria. ¿Una cosa así también pasa en el ejercicio de la medicina?
Sí, por supuesto. Creo que los profesionales de la medicina necesitan saber escuchar, teniendo en cuenta la diversidad. En cada caso, siempre se tiene delante a una persona diferente, y es necesaria una mirada holística para poder entender qué le está pasando. Pero también es cierto que si vas al centro de atención primaria y la médica tiene seis minutos para atenderte, difícilmente te podrá escuchar, entender, conocer…, para saber qué te pasa. Uno de los casos del libro es el de una chica que tenía isquemia coronaria y llevaba cinco años con el diagnóstico de ansiedad. La ansiedad era el síntoma, y no se iba al problema. Condicionados por todos los estereotipos de género, se deduce que las mujeres, que somos unas exageradas, son propensas a la ansiedad, y se la medica para eso. No para lo que sufría. Si a mi marido le hubiera pasado lo mismo, dice la entrevistada, se habría visto mucho antes que aquello no era ansiedad. Otra paciente con problemas mentales dice que todavía se nos etiqueta de histéricas…
¿Prejuicios que se hacen extensibles a cuestiones de clase, origen…?
En el libro no hemos podido abordar la cuestión de la diversidad de género, porque si no hay investigación sobre mujeres, imagínate en cuestiones de género u otras, donde es más difícil. Se necesitan más personas, dinero, tiempo… dedicados a esto. Hemos abordado algunas otras desigualdades. Por ejemplo, la de una mujer migrante que, por falta de redes de apoyo, por el hecho de que su manera de comunicarse es diferente, por el sesgo socioeconómico… es desatendida.
¿Por dónde les aprieta especialmente el zapato a los profesionales de la sanidad en su trato con las y los pacientes: autoritarismo, paternalismo, desprecio, ignorancia…?
Creo que los pacientes se quejan sobre todo de que no se les entiende. ¿Qué hay detrás de esto? Un problema de formación, tiempo, inercia… Una cosa que no es tanto individual como sistémica. Es el sistema. Para solucionar esto es muy importante la formación, la investigación, la renovación de los protocolos. Y, por supuesto, que las y los profesionales tengan el tiempo suficiente para poder hacer una atención adecuada a cada persona, en su individualidad y de manera holística. Alguien puede sufrir de ansiedad porque, por ejemplo, no tiene documentación, no puede trabajar, o lo hace de mala manera, vive en condiciones deplorables… Y esto no se cura solo con medicación…
¿Cómo se manifiesta todo esto en la investigación, que has citado varias veces?
En las investigaciones predominan los estudios basados en modelos masculinos, en los cuales predomina el estereotipo del hombre blanco, de clase media, de una determinada edad… Solo se investigan a hombres adultos, no jóvenes. Es esta mirada masculinizada, donde el “hombre” es el sujeto. Si no se estudia cómo afecta una determinada enfermedad a hombres y mujeres, y dentro de estos, a otras variantes, se acaban estableciendo protocolos que, por ejemplo, contemplan la dosificación de los fármacos en función de prototipos que no se corresponden con el perfil de las personas… Las farmacéuticas también tienen esta mirada masculinizada. Y no hablamos de enfermedades propias de mujeres, sino del sesgo femenino en todas las enfermedades.
En el ámbito de las pacientes, ¿qué es lo que más llama la atención de las entrevistas que habéis llevado a cabo?
Hay que felicitarse de la actitud de las personas entrevistadas, que, sin excepción, han explicado sus experiencias con gran franqueza. Y casi todas han dicho que lo han hecho para ayudar a otras mujeres que se encuentran en su situación. Una cosa que también ha pasado con todas las profesionales que han colaborado en el libro. Muchas de las pacientes han vivido sus sufrimientos con culpa, y también han acabado dándose cuenta de que el problema no estaba tanto en ellas como en el sistema.
¿Este estado de cosas es similar en nuestro entorno de países europeos?
No he estudiado la cuestión ni tengo datos fehacientes, pero la impresión es que, en líneas generales, nos encontramos igual. Esto se puede ver con las subvenciones que se conceden a investigaciones médicas y farmacéuticas. Sí que es obligatorio tener perspectiva de género, pero esto no se soluciona incorporando a mujeres en el equipo de investigación. Tienen que ser mujeres que tengan esta perspectiva igual que las personas que evalúan los proyectos. Sí que es cierto que, por supuesto, se está avanzando. Lo que pasa es que tendría que ser más rápido. Sobre todo en unos tiempos en los que los discursos de odio, antifeministas, están calando. Ahora estoy dando clases de comunicación feminista, una cosa impensable cuando yo estudiaba periodismo…
¿Percibes, de alguna manera, que las mujeres, el feminismo, más allá otras fobias, es la piedra angular de las extremas derechas actuales?
Sí, y es muy preocupante. No somos suficientes conscientes del daño que están haciendo estos discursos. Está claro que el cambio en la perspectiva de género comporta la pérdida de privilegios entre los hombres. Todos nos resistimos a la pérdida de privilegios, como en América los blancos respecto a los negros. Y también es cierto que en los últimos años el feminismo iba de subida, impregnando la sociedad, cambiando leyes… Ahora todo esto se está parando. Hay mucha gente joven que no se está dejando arrastrar por el antifeminismo, cosa que es una esperanza de futuro. Las cosas son cíclicas y, previsiblemente, lo que ahora amenaza con desbordarse, acabará volviendo a su curso. Hay que continuar promoviendo cambios, abrir conciencias…, aunque no resulte fácil.