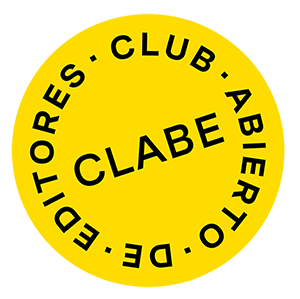Periodista, reinventada en el ámbito de la gastronomía. Estudió en la Escuela de Hostelería de Sevilla y se especializó en Le Cordon Bleu, donde se graduó como chef de pastelería. Ahora publica Recetas de guerra. España a través de su gastronomía (Kailas Editorial), su primer libro.
¿De dónde viene esto de las recetas de guerra, una cosa que tiene mucha más sustancia de lo que aparenta y que, podríamos decir, es de alcance universal?
Es una idea que tengo desde hace muchos años, porque el cuaderno de cocina de mi tía abuela estaba en casa de mi madre, que también era una grandísima cocinera. Este recetario manuscrito era una joya, y yo siempre me decía que tenía que hacer algo. Fue pasando el tiempo, y un día encontré otro manuscrito escrito por mi madre, ya en los años 60. Hice un proyecto, un pequeño índice, y lo llevé a la editorial que tenía más a mano. Lo acogieron con afecto, y la sorpresa fue que les interesaba. Así, delimitamos el proyecto inicial, que empezaba el 1900, y decidimos empezar por las recetas de guerra, que era lo más original.
A veces, se continúa interpretando la comida en situaciones extremas como un problema añadido. En realidad, ¿no es este el problema principal, ante el que muchos de los otros resultan nimios?
Si no comemos, nos morimos. Así de sencillo. Con la falta de otras cosas, excepto respirar, se puede vivir, ni que sea mal. Y en las guerras, una de las principales catástrofes es no comer. Ahora tenemos muchos conflictos en los que esto está pasando. Cuando no hay dinero, no se puede comprar, y salvo que tengas un campito para autoalimentarte, acabas recurriendo a lo que sea. De aquí viene la inventiva para sacar provecho de las cosas. Hace poco leía una información sobre el precio de la harina, ahora en Gaza, que resulta absolutamente desorbitado.
Y aún más grave que los precios elevados y la falta de dinero puede ser la ausencia, pura y dura, de alimentos…
Mi tía abuela no era pobre. Tampoco rica, pero formaba parte de una clase media-alta. Esquiaba y jugaba a golf. Las recetas de guerra, además de las de Ignasi Domènech, son las que aparecen en mi libro, y son de su cuaderno. Ella pasó hambre. Aunque tuviera algunos medios para comprar, no había cosas.
Desde Cataluña, todavía hoy no se percibe en toda su amplitud el sufrimiento de Madrid durante la guerra de 1936-39, una ciudad asediada. ¿Fue especialmente duro el hambre en Madrid, respecto al resto de España?
También le pasó a Barcelona, pero tenía mar. Es verdad que, con el tiempo, la situación en Barcelona se complicó. Sin entrar en análisis políticos, se tiene que decir que durante la guerra fue en Madrid donde peor lo pasaron. Podías ser de un bando o del otro, pero, al final, les daba igual el que fuera. Querían poner fin a aquella situación y poder comer. No había alimentos, ni siquiera fuego para prepararlos. Se explica en el libro cómo iban quemando los muebles, las puertas, cualquier cosa que quemara para encender la cocina. Domènech explica la fórmula que se inventó para fabricar carbón casero. También es verdad que Valencia, Alicante… sufrieron mucho el hambre.
Después viene la posguerra. Otra vez penurias, hambre, a lo largo de unos cuántos años. Los años del hambre…
De lo que he ido leyendo se puede deducir que en la posguerra hubo más hambre que durante la guerra. En 1939, España se queda muy aislada… Se venía de una situación de penuria, hubo sequías… La gente enfermaba… Había desnutrición.
Aparece el racionamiento. La gente se provee de las cosas más básicas a través de cupones…
Tengo una cartilla de racionamiento, ya de los últimos años, porque a nadie le debía sobrar ni un solo cupón. Se acaban en 1952, y creo que no hubo en todas partes, aunque sí, por supuesto, en las ciudades, en las zonas urbanas, industriales… Y en Madrid, por ejemplo, hubo un racionamiento muy bestia antes de acabar la guerra. El azúcar, en algún momento, era suministrado en las farmacias. Cualquier racionamiento me parece una barbaridad, pero en la situación en la que nos encontrábamos quizás no había una manera mejor de administrar el abastecimiento. A partir de principios de los años 50, empezaron a mejorar un poco las cosas. Empezó a haber carne, pan…, pero está claro, con cuentagotas.
En la posguerra, ¿el hambre, la escasez afectó a todo el mundo igual o había zonas, gente que lo pasaron peor que otras, a veces notoriamente?
Obviamente, la clase alta, que pertenecía al bando nacional, tenía muchas más ayudas, más maneras de salir adelante. En Madrid, también se veía como los barrios destruidos eran los de la periferia. En el barrio de Salamanca, donde vivían los dirigentes del régimen, los edificios estaban muy bien conservados… Los que estaban del lado de Franco, como siempre los ganadores, tenían más facilidades.
De aquí se deriva, inevitablemente, hacia el estraperlo. La otra cara de la moneda de la escasez, especialmente nocivo y tampoco ajeno al tráfico de influencias, los favores, la corrupción de las autoridades…
Creo que, en las guerras, como la nuestra del 36, pierde todo el mundo. Conocidos que se dejan de hablar, incluso hermanos a quienes les toca luchar en diferentes bandos. El estraperlo es prácticamente inevitable cuando hay escasez y, está claro, los que lo ejercen cuentan con complicidades para llevarlo a cabo. Y funcionaba porque también contribuía al hecho de que se pudiera disponer de algunos productos.
En tu libro dedicas mucho espacio a las recetas. ¿Es aquí donde se concreta la inventiva para aprovechar o hacer comestibles cosas que, en situaciones de normalidad, se rechazan?
En los años de guerra y de más penuria llama la atención lo que al final se tiene que llegar a comer, porque no hay de nada. Y, por supuesto, es también muy relevante como se aprovecha todo. Por ejemplo, en el libro de recetas de mi tía abuela se habla de algunas verduras de las que se disponía en un determinado momento. Porque en estas situaciones todo cambia mucho. Hay momentos en los que no hay azúcar o huevos, y en otros sí. Hay personas que se las arreglan para disponer de algo y otras no. Ahora está de moda en algunos restaurantes servir las patatas con cáscara, pero, como pasó en los años del hambre, que se aprovechaban las cáscaras de las patatas, de las naranjas, de los plátanos… es muy chocante. Yo estaba informada de algo de esto antes de escribir el libro, por todo lo que explicaban mis abuelos. Los chavales de hoy en día no saben nada de lo que les pasó a sus abuelos, todavía no hace tanto tiempo. En este sentido, mi libro trata de transmitir parte de aquello. Tengo tres hijas, y me ha encantado que vean lo que comieron ya no sus bisabuelos, sino sus abuelos, que fueron niños de la posguerra. Tienen la suerte de estar en una familia sin problemas económicos, pero creo que es bueno saber que no es tan fácil tener siempre un plato en la mesa. Hay muchos chavales de su generación en Madrid que no pueden comer diariamente. En el cuaderno de cocina de mi tía abuela, y en el de las recetas de Ignasi Domènech, llama la atención cómo hacían maravillas de cualquier cosita.
Los académicos dedican mucha atención a las cuestiones políticas, sociales, económicas, culturales…, particularmente en asuntos como el de la Guerra Civil española. Se destierran o no interesan aspectos más periféricos que, sin duda, ayudarían a entender mejor las cosas. ¿Pasa un poco esto con el hambre, que fue una cuestión absolutamente relevante a lo largo de más de una década en España?
He leído bastantes cosas de antropólogos, ensayos…, de los que he sacado datos para mi libro. Un mes después de firmar el contrato con la editorial, veo que sale un libro con el título Las recetas del hambre. Me asustó un poco y, está claro, lo leí. Está muy bien. Hecho por antropólogos, pero no se parece mucho al mío, aunque también incluye ilustraciones muy bonitas, testimonios reales… Hay también algún libro, como el de Miguel Ángel Almodóvar (El hambre en España), donde se habla del tema en general, no específicamente del hambre en la guerra y la posguerra. Pero es verdad que las publicaciones que he encontrado sobre el hambre generalmente no se centran en la guerra, y menos aún en la del 36. Insisto en que me parece vital que los niños de ahora sepan lo que pasaron las generaciones anteriores, que fueron, en alguna medida, arrinconadas.
¿La parte de tu libro en la que unos chicos y chicas muy jóvenes, hermanos, explican sus desventuras en Madrid y en Barcelona es literal?
Sí y lo hacen con mucha gracia, porque, además de jóvenes, son de Zaragoza. Tienen mucha sorna y alegría.