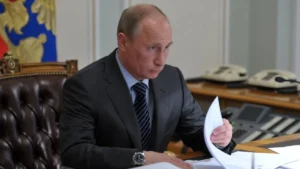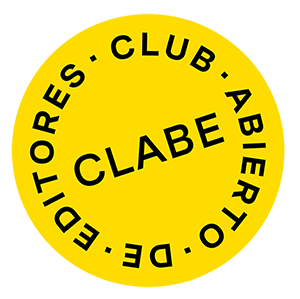El turismo más que una oportunidad o un disfrute es ya una pesadilla. Y lo es tanto por los lugares que lo reciben profusamente, como por aquellos ingenuos que creen que todavía es posible viajar y que sirva de algo. Un fenómeno que en las últimas décadas ha crecido exponencialmente, y sigue haciéndolo. La pandemia le comportó un paro puntual pero, después, quien más quien menos se ha lanzado a practicarlo como si no existiera un mañana. Es un comportamiento global que descansa sobre una industria ingente y sobre una promoción que la activa de forma desaforada.

Ha cambiado la psicología colectiva y ya sólo «somos» en la medida en que viajamos. La finalidad del porqué lo hacemos no está muy clara, ya que la autenticidad de los destinos se ha perdido y, cuando hacemos el turista, vamos a lugares que son idénticos y que están ocupados por turistas. Pero la cuestión es moverse que esto activa el gasto y el sector que está detrás está siempre deseoso de hacernos nuevas propuestas que, en realidad, son idénticas a las que ya nos hacía.
Los vuelos son extremadamente baratos (o no tanto) e internet nos permite soñar que cualquier cosa que imaginamos es posible. El resultado agregado de todo ello, es que los 2.000 millones de personas que podemos hacerlo, vayamos arriba y abajo sin que nos importe demasiado los efectos que esto tiene. Las instituciones y el negocio turístico, siempre de la mano, nos explican gozosos cómo vamos batiendo récords de visitantes año tras año, sus evidentes efectos no precisamente positivos no importan. El negocio es el negocio.
En este último año han visitado España 84 millones de extranjeros. Más que nunca. Esta temporada, ya casi todo contratado, lo mejoraremos y probablemente superaremos a Francia como primera potencia turística mundial. Toda una conquista.
A Barcelona vienen 30 millones de visitantes y poco importa el efecto sobre una ciudad que ha desbordado, con mucho, su capacidad de carga. Una industria que le aporta casi el 15% del PIB. Dicen que es nuestro petróleo pero, como éste, aporta sólo una riqueza aparente y los efectos colaterales son demasiado importantes como para no tenerlos en cuenta.
En realidad, resulta una opción económica muy frágil, débil, que genera riqueza sobre todo en compañías aéreas, plataformas de internet y grandes grupos hoteleros que no están radicados aquí, mientras que nos deja unas pocas monedas en el lugar de destino, economía y las condiciones sociales. Las ciudades de Cataluña con rentas medias más bajas son las localidades especializadas en el turismo. El secreto de esto, son los bajos salarios que se pagan y los contratos de temporada. Desde el punto de vista económico, la especialización turística es siempre una apuesta perdedora, para el territorio y su sociedad.
La actividad turística, cuando es complementaria, puede ser interesante para un país. Pero cuando ponen todos los huevos en la misma cesta, resulta demencial. Los destinos mueren de éxito. La saturación convierte, especialmente a las ciudades globales como Barcelona, en inhabitables. Una ciudad turistificada, además de perder el encanto, su singularidad, se convierte en una ciudad tan cara que, los habituales del sitio, no pueden pagarla. Tienen que aceptar que se convierte en un parque temático al servicio de los visitantes y de los que tienen montado el negocio.
Los del sitio son despojados de su ciudad, los servicios caros y malos, ya no van dirigidos a ellos. La ciudad se gentrifica y es necesario huir de su área central y monumental. Situados en este punto es necesario plantearse cuál es la finalidad de la gestión de una ciudad: o bien mejorar la vida de los ciudadanos, o bien explotar la marca, hacerla agradable y acogedora o bien dinamitar el encanto y bienestar en favor del negocio especulativo de unos pocos que se apropian de ellos en forma de hoteles, apartamentos turísticos, gastrobares o tiendas de lujo.
En el punto de saturación en que se encuentran muchos destinos turísticos, aquí y allá, y teniendo en cuenta la dinámica aún expansiva, comienzan a haber movilizaciones de ciudadanos que se quejan de que este fenómeno resulta insoportable además de insostenible. Ocurre en Barcelona, pero también en Canarias, en Baleares, en Venecia, en Amsterdam… Y, lógicamente, irá en aumento. Son movimientos de autodefensa en la medida en que las políticas públicas, quizás excepto en el caso de Ámsterdam, no hacen sino subirse a la ola y blandir las cifras de constante crecimiento como un éxito.
Resulta curioso pero muy elocuente que a estas expresiones se las califique de «turismofobia». Apelativo despectivo que el periodismo ha hecho suyo y que no define de forma justa estos movimientos, sino la capacidad de imponer su relato que tiene el lobby de la industria turística.