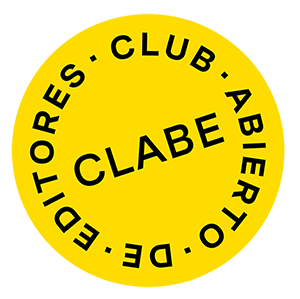Desde el 2018, Cataluña ha acogido más de 11.000 niños y jóvenes menores emigrantes solos dentro del sistema de protección. La media se sitúa alrededor de 2.200 menores anuales y, de estos, la gran mayoría son chicos.
En los últimos años, su perfil ha ido cambiando, y hay que destacar que si bien en un principio cerca de un 80% eran originarios de Marruecos, ahora más de la mitad han nacido en países subsaharianos, como Senegal o Nigeria. El año 2018 llegaban con edades más jóvenes, pero, con el paso del tiempo y fruto de la dureza del proceso migratorio, ahora uno de cada dos ya tiene los 17 años cumplidos, con las dificultades que comporta su proximidad a la mayoría de edad, cuando se acaba la tutela de la administración.
En cuanto a su distribución, Barcelona comarcas siempre ha sido el territorio donde ha habido más acogida, pero Girona ha ido creciendo en los últimos cinco años, y en lo que llevamos de 2024, ya se ha convertido en la zona donde se ha acogido más de todo Cataluña. Aun así, la distribución es bastante equilibrada, y ninguno de los siete territorios ha superado el 25% del total de casos atendidos.
Su desarrollo como ciudadanos de pleno derecho está rellenado de retos y de amenazas, y tienen que luchar constantemente contra la exclusión y la vulnerabilidad. Fruto del trabajo conjunto entre las administraciones, las entidades del tercer sector y la ciudadanía se desarrollan programas e iniciativas de protección y de desarrollo personal, pero no es un reto ni fácil ni libre de obstáculos. Los discursos racistas de la extrema derecha perjudican todavía más su transición en la vida adulta, porque rompen lo que tendría que ser una red de protección transversal al país de acogida.
Uno de los primeros retos a afrontar por el sistema de protección actual es la mejora del procedimiento de determinación de la edad, que gestiona Fiscalía. Según explica a EL TRIANGLE Pilar Núñéz, vicepresidenta de la Federación de entidades de atención a la infancia y la adolescencia (FEDAIA), “el colapso de la Fiscalía está provocando que un joven se pueda pasar un año sin tener la determinación de edad, y esto tendría que ser mucho más ágil. Los mayores de edad no tendrían que entrar dentro del sistema de protección de menores, y tendrían que ser atendidos y acompañados desde otros dispositivos”.
En este sentido, Lluís Feliu, director técnico de ISOM, una cooperativa especializada en menores en situación de vulnerabilidad y riesgo social, manifiesta a EL TRIANGLE que afrontan una “lucha a contrarreloj” porque a los 18 años se acaba el sistema de protección, y muchos llegan con los 17 ya cumplidos. Por lo tanto, según su parecer, “el tema de la documentación está pendiente de resolverse, porque ¿qué pasa cuando un joven llega con 18 años y medio? Si no podemos regularizar la documentación, no puede buscar trabajo ni acceder a una vivienda y acabará en la calle. Hay que crear documentación condicionada donde se dé un tiempo para buscar un trabajo y no acabar en la calle. Existen entidades sociales que ayudan los mayores de edad con recursos como por ejemplo comer, pero se generan bolsas de marginalidad”.
En declaraciones a EL TRIANGLE, Mohamed Ait Abou Moujane, miembro de la junta directiva de la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) y de la Fundación CEPAIM, destaca una investigación, publicada en 2021, bajo el título En busca de un lugar propio. Juventud extutelada, territorio y derechos, donde se propone una adecuación de la ley de extranjería porque los jóvenes de origen extranjero que han estado bajo la tutela de la administración, cuando superan la mayoría de edad, no se vean abocados a la exclusión social. En concreto, se pide “la modificación de los artículos 196,197 y 198 del Reglamento de la Ley para permitir a los jóvenes migrantes extutelados disponer de permiso de residencia y de trabajo, para evitar situaciones de marginalidad y de exclusión social y laboral”.
Otro reto a afrontar es la gestión emocional del drama migratorio vivido. Muchos de ellos, como explica Pilar Núñez, se arriesgan con una motivación muy fuerte de esperanza, y atraviesan el Mediterráneo a pesar de no saber nadar. “Muchos explican que han visto morir compañeros suyos durante el viaje, y no pueden hablar de las duras experiencias vividas hasta que pasan meses. Las mafias, las condiciones de las pateras y las condiciones económicas en que han acordado el viaje son otros grandes dramas a investigar”, dice.
Lluís Feliu indica que “muy pocos pueden pagar el viaje con los ahorros, y llegan con deudas. Las mafias presionan la familia de origen y los amenazan con magia negra, sobre todo si son del Senegal o Gambia”. Por su cultura, creen que “si algo no sale bien, es porque les han hecho magia negra”. La gran mayoría hacen el proceso migratorio para ayudar a la familia, y cuando están acogidos y contactan con los suyos, el mensaje que dan “siempre es positivo”. Según Feliu, “no se atreven a decir que no reciben los frutos que se esperaban, porque sería un descalabro para la familia y los da vergüenza de cara a los amigos. La pregunta más habitual es si ya ganan dinero. Por lo tanto, dicen mentiras para esconder el drama. Dicen mentiras porque las necesitan, ya sea con la edad, la documentación o si tienen familiares en el país de acogida. Disponer de servicios psicológicos en espacios informales sin un traductor por el medio sería una buena herramienta para gestionar el luto migratorio y generar vínculos con el terapeuta”. Y remacha: “Son menores sin ninguna red de apoyo familiar al país de acogida y hay que reforzar su identidad y su sentimiento de pertenencia, teniendo en cuenta sus potencialidades”.
Puedes leer el artículo entero en el número 1586 de la edición en papel de EL TRIANGLE.