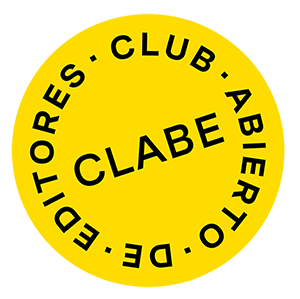El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont difundió la semana pasada un tuit de su Consell per la República que afirmaba que el encarcelamiento de Pablo Hasél «por injurias» evidencia «la naturaleza franquista de España», aunque el motivo que ha llevado al rapero a la cárcel ha sido la reincidencia en el enaltecimiento del terrorismo.
Todavía no hace un mes, el propio Puigdemont escribió: «Es imposible que un Estado que persigue, condena y encarcela disidentes políticos se pueda presentar nunca como una democracia plena. Pablo Hasél es víctima de una represión incompatible con la democracia, que amenaza a todo el que ame la libertad».
Estas manifestaciones chirrían con otras del expresidente catalán sobre la libertad de expresión. En 2018, por ejemplo, lamentó que «no detendrán nadie, no pasará nada de nada», comentando la noticia sobre una persona que había deseado que quemaran vivo a Puigdemont, una manifestación del mismo calibre que las de Hasél. «El odio que generan está patrocinado por la impunidad que les garantiza el Estado. Y en silencio de muchos. Ya lo encuentran normal», añadía entonces.
Pareceres contradictorios como estos han retratado no sólo a Puigdemont, sino también a personas, instituciones y organizaciones de su entorno. Son precedentes en este sentido la reacción indignada del puigdemontismo a la quema de un muñeco de Puigdemont en la fiesta de Coripe (Sevilla) y la derrota judicial del gobierno que presidía Puigdemont tras querellarse contra Gemma Galdón, porque esta politóloga había dicho en RAC1 que «tenemos delincuentes en el Palau de la Generalitat».
Puigdemont, que llegó a tratar de «comandos terroristas» a los grupos de personas que quitaban lazos amarillos de lugares públicos, renunció a personarse en una causa donde resultó condenado a un año y tres meses de prisión, y al pago de una multa, un hombre de Sabadell con trastorno de personalidad que lo amenazó de muerte en Facebook bajo el seudónimo de Francisco Franco.